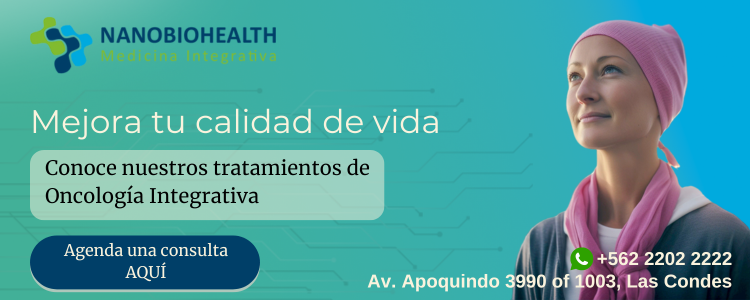La naturaleza humana es rara. Contradictoria. Hasta estrambótica. Prodiga favores, consagraciones, méritos reales y asimismo reparte miserias, desgracias, enfermedades. Conserva palacios dorados, construye fétidos conventillos. Es tan abismante que bautizando personas con nombres similares les asigna labores desiguales. ¿Sagaz estilo para disfrazar destinos?
Como queriendo actualizar su inmanencia y volubilidad, recurriendo a similares apelativos estos días demostró su vigencia.
Mientras Gran Bretaña no se cansaba de despedir a su Reina Isabel II que a los 96 años dejaba de gobernarlos al cabo de siete décadas, con misas fúnebres, interminables salvas, entorchados militares, desfiles de mandatarios, monarcas, en nuestro árido suelo nortino el escritor Hernán Rivera Letelier, al recibir el Premio Nacional de Literatura, recordaba que todo su éxito se lo debía a su Reina Isabel que cantaba rancheras en un prostíbulo pampino. Agradecido, citaba a la meretriz como el hada madrina que cambio su albur de pobre minero de las salitreras de Pedro de Valdivia y María Elena:
-Tenía 24 años, soltero. Conocí a la Reina Isabel, la prostituta más vieja, más fea de la pampa, pero con una prestancia de reina y que cantando rancheras nos alegraba la vida. A la semana siguiente la encontraron muerta y el cura que había en la oficina no quiso oficiar la misa. Y así como reina es reina en cualquier baraja de cartas, príncipe será príncipe en todo cuento infantil.
Invierno de 1968. La nación convulsionada por la visita de la reina Isabel II y su marido el príncipe Felipe. Más de una semana de festejos, paseos, inauguraciones. El medio futbolístico se cuadra invitándolos a ver un partido entre la U con la UC y admirar un montaje de Rodolfo Soto, en el mejor estilo de los clásicos universitarios, de la obra El Príncipe Feliz de Óscar Wilde, famoso escritor inglés. Estadio Nacional lleno. Setenta mil personas, más la pareja real, siguiendo los masivos movimientos coreográficos y expectantes observando cómo, al compás de una música sublime, la gigantesca figura del Príncipe se levantaba en medio del círculo central de la cancha.
Aplausos multitudinarios. Beneplácito en la tribuna monárquica. De súbito, un apagón silencia el coliseo. Dos minutos de ansiedad. Se encienden las luces. Satisfacción y alegría. De repente desde las galerías surge un multitudinario y extenso Oooohhhh de espanto: la noble figura ha perdido su altivez; está de rodillas. Los cables de acero que cruzaban la cancha para sostenerla, tendidos desde la maratón a las tribunas se han cortado. Postrado, el delfín da lástima: con los brazos caídos, en el rostro un rictus de tristeza, se ha convertido en un Príncipe Infeliz.
Cosas del destino, habrán murmurado los soberanos al retirarse sobriamente del estadio y quizás habrán pensado: En este alejado país, ¿quién habrá inventado aquello de Talca, París y Londres?